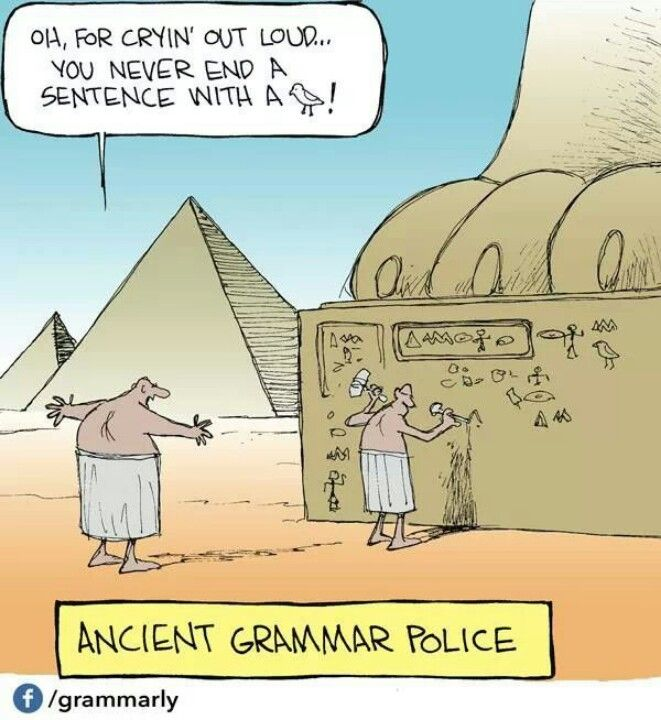jueves, 26 de septiembre de 2013
Escritores disfuncionales
jueves, 4 de julio de 2013
El Instituto Cervantes por dentro
Comparto aquí un interesante artículo sobre la corrupción cultural en España:
http://www.lafieraliteraria.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:el-instituto-cervantes-por-dentro&catid=32:todo
sábado, 10 de marzo de 2012
Ex
ex. (de ex, prep. lat.)
1. adj. Que fue y ha dejado de serlo.
2. com. Persona que ha dejado de ser cónyuge o pareja sentimental de otra.
ex. 1. Prefijo autónomo de valor adjetivo, procedente de una preposición latina, que se antepone a sustantivos o adjetivos con referente de persona para significar que dicha persona ha dejado de ser lo que el sustantivo o el adjetivo denotan. Se escribe separado de la palabra a la que se refiere, a diferencia del resto de los prefijos, y sin guion intermedio: «Mi hijo no se fue solo, sino con su padre y mi ex suegra» (Díaz Piel [Cuba 1996]); «El ex alto cargo de Obras Públicas aseguró que con su misiva solo pretendía agilizar procedimientos administrativos» (Mundo [Esp.] 5.10.96). No se recomienda su empleo antepuesto a sustantivos o adjetivos referidos a cosas: «Presidenta del comité de mujeres de esta república ex soviética de Asia Central» (Mundo [Esp.] 23.8.95); «Las mayores incertidumbres las plantea la ex URSS» (Puyol Migraciones [Esp. 1993]). En ese caso es preferible el uso de adjetivos como antiguo, anterior, o de adverbios como anteriormente: esta antigua república soviética, esta república anteriormente soviética, la antigua URSS. Se escribe siempre con minúscula, aun cuando acompañe a sustantivos escritos con inicial mayúscula. No debe confundirse con el prefijo inseparable ex- (‘fuera’).
prefijos (escritura)No sé de cuándo es esta regla pero los periódicos no están muy seguros sobre ella:
Los prefijos se escribirán unidos a la base léxica cuando esta consta de una sola palabra y separados cuando sean más: exministro, vicepresidente, antivirus, ex capitán general, pro derechos humanos, etc. (http://www.fundeu.es/resultados-busqueda.html)
«No tienen fundamento». Eso declaró ayer el ex primer ministro islandés, Geir H. Haarde, en el juicio que comenzó ayer en su contra. (ABC, 6-3-2012)
El exprimer ministro islandés Geir H. Haarde afronta hoy el inicio del juicio en el que se le acusa de negligencia (El País, 5-9-2011)
Islandia se ha arrogado el mérito de ser el país pionero en sentar en el banquillo de un tribunal a un exprimer ministro (El Periódico, 6-3-2012)Como consecuencia de la confusión que nos producen las decisiones de la RAE, institución a cargo de humoristas gráficos, periodistas o actores (ya es hora de que se incluya algún mediocampista), uno necesita elaborar algunas meta-reglas acerca de como conducirse con respecto a la ortografía, es decir, reglas pragmáticas:
1- Si el usuario del castellano no tiene que rendir cuentas a nadie, escriba con arreglo a las normas que más le gusten (J. R. Jiménez no usaba la "g" y obtuvo el Nobel).
2- Obviamente, si es empleado, siga las normas de su empleador.
3- Si es profesor de castellano en cursos de adultos, enseñe las normas de la RAE con filosofía, o sea, relativizándolas.
4- Si es maestro de primaria y tiene escrúpulos, enseñe matemáticas.
martes, 6 de marzo de 2012
La discriminación lingüística
Desde hace un tiempo hay un debate abierto sobre algunas características del castellano que manifiestan una discriminación cultural hacia la mujer. Se trata de las referencias genéricas que solemos hacer empleando la forma del masculino: se supone que no debemos decir, por ejemplo, "los españoles votaron al PSOE" (porque si lo hacemos la gente va a entender que nos referimos sólo a los hombres), sino que deberíamos decir "los españoles y las españolas votaron al PSOE". En algún lugar se alegó que una niña en la escuela no había comprendido una instrucción dirigida a "los alumnos", porque creyó que se hablaba solamente a los varones. A mí me parece que si esto no es una broma de la niña, es probable que la discriminación lingüística no sea el más grave de sus problemas.
No creo que ningún hablante del castellano tenga dificultad para distinguir los casos en los que se habla de todo el grupo de aquellos en los que se habla sólo del sector masculino. La alternativa de adjuntar paritariamente la referencia a los hombres con la referencia a las mujeres es menos económica y puede dar lugar a casos extraños. ¿Cómo hablará de sus hijos una madre de dos varones y una chica? ¿"Mis hijos y mis hijas"? ¿"Mis hijos y mi hija"? ¿"Pedro, Juan y María"? "Me fui de vacaciones con mis hijos y mi hija" suena incluso más discriminatorio. Por otra parte, ¿se nos permitirá al menos el machismo zoológico, o tendremos que hablar, legos y especialistas, de "leones y leonas", "pájaros y pájaras" o "lechuzas y lechuzos".
Quienes se preocupan por el machismo en el idioma podrían exigir una revisión de los géneros asignados a ciertos objetos o conceptos. "Sol", objeto que brilla con luz propia, es masculino, y "Luna", satélite opaco y nada brillante, es femenino. Entre los abstractos, "miseria" es femenino y "éxito" es masculino. ¿Casualidad? El debate podría alcanzar proporciones surrealistas.
En muchos casos el problema no debería plantearse. Por ejemplo, cuando se habla de jueces. Si bien el plural sigue funcionando con el mismo artículo masculino ("los jueces", con significado genérico), no habría problema en decir "el juez" y "la juez" según el caso, sin alterar el sustantivo singular. No obstante, hay que decir "jueza". Lo mismo con los participios: bastaría con "el presidente" y "la presidente"; lo que se exige, sin embargo, es "presidenta".
Una cosa curiosa es el hecho de que esta discusión corra por cuenta de filólogos (aunque hacen más ruido siempre los políticos). Lo que uno se pregunta es si no deberían hablar del asunto los psicólogos y las psicólogas o los antropólogos y las antropólogas, ya que el supuesto básico es que los patrones de opresión lingüística se relacionan con estados de cosas análogos en la conducta de las personas, hipótesis que no tiene nada que ver con la filología. Algunos parecen pensar que el machismo social concreto es causado o propiciado por estos patrones del lenguaje. La idea es absurda, pero es lo único que daría sentido a esta "depuración" que se pretende, porque, si la cosa es al revés, si es el machismo real el que da lugar a un reflejo verbal, lo oportuno sería luchar directamente contra él y no contra sus supuestas consecuencias.
Lo cierto es que estas discusiones e investigaciones
suponen un medio de vida para más de un académico y académica, financiados con
partidas provenientes de presupuestos oficiales. Cabe esperar que siendo tan
absurdos los argumentos y tan pobres los motivos, el asunto no prospere fuera
de las poses de algun@s progresistas, la mayoría supongo que seguiremos
hablando y escribiendo en este castellano patriarcal y políticamente
incorrecto.
martes, 21 de febrero de 2012
Categorías del castellano
5.4.1.8. Peninsularismos
Aunque se ha negado la existencia de los peninsularismos, es decir, de palabras que se usan sólo en España y no se usan ni se conocen en ningún país de América, la lista siguiente que seguramente podría alargarse, prueba que existen. En el fondo deberían llevar la marca Esp (=España) en los diccionarios, lo cual hacen muy pocos diccionarios bilingües.